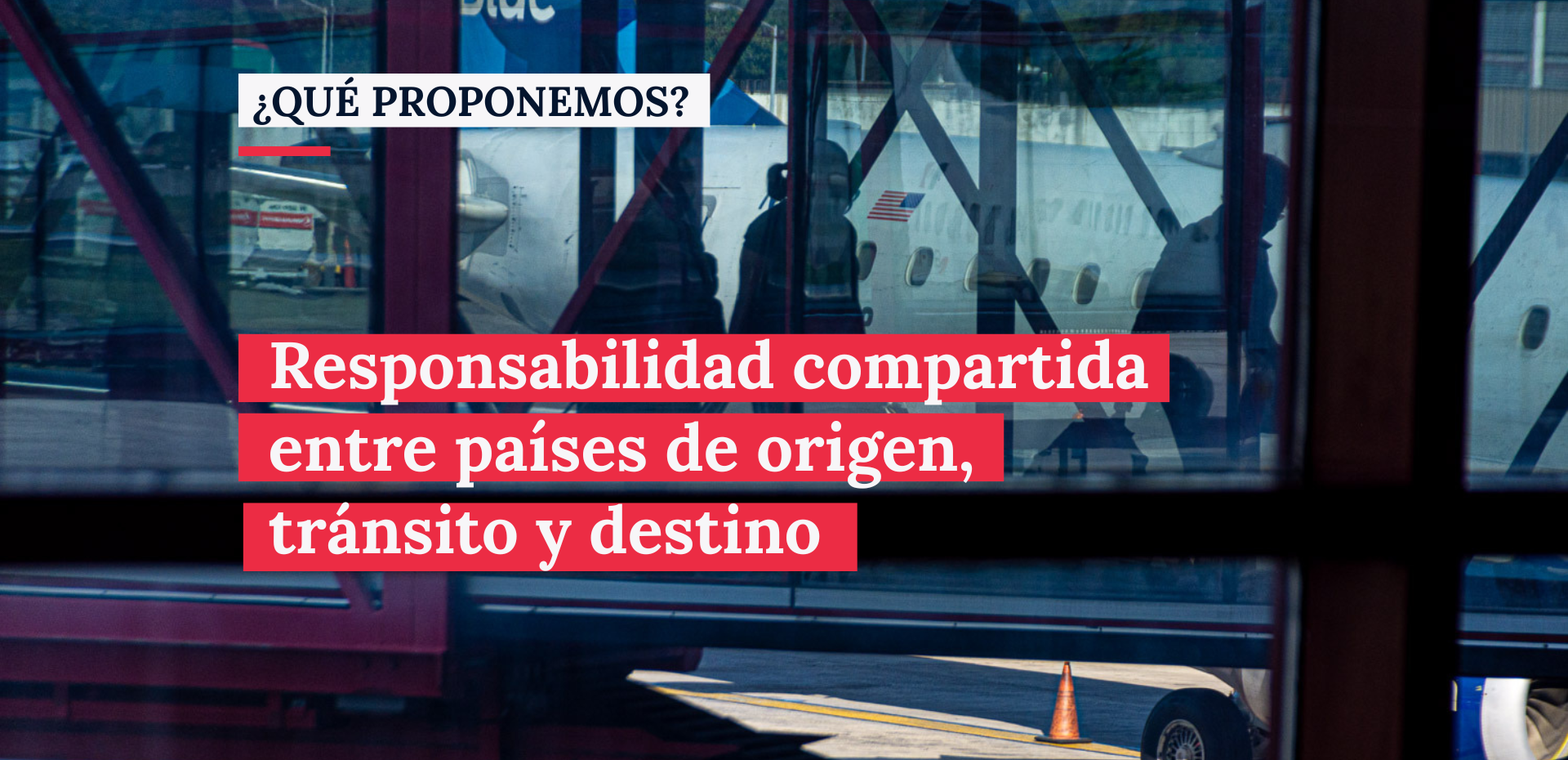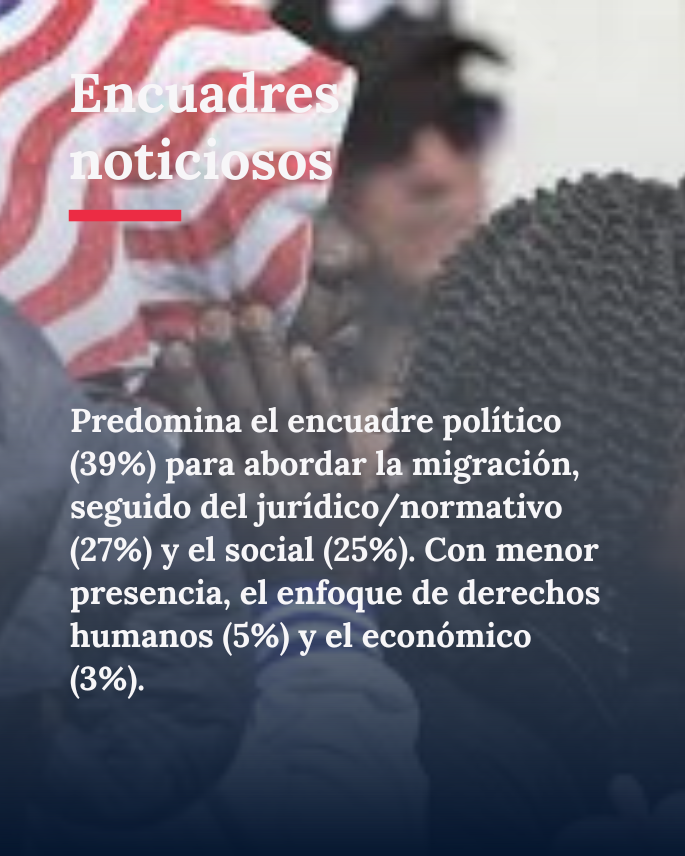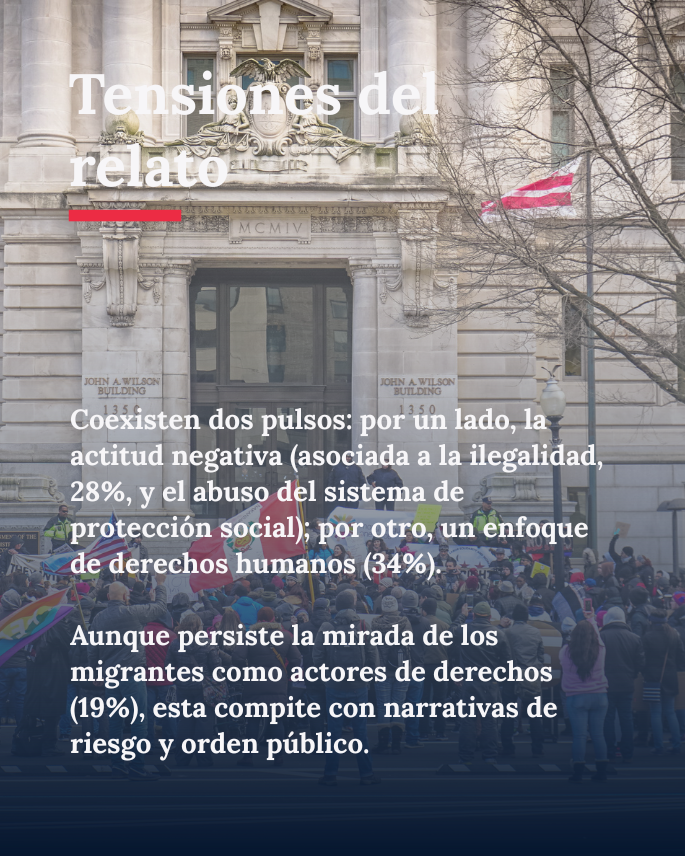* Los nombres de las personas migrantes así como algunos detalles de sus historias se modificaron para proteger su identidad.
En los últimos cinco años, Estados Unidos ha recibido un aumento sin precedentes de migrantes provenientes de varios países de América Latina. Entre ellos, cubanos, venezolanos y salvadoreños han marcado algunas de las cifras más altas de llegada, conformando comunidades que, aunque diversas en sus historias de origen, enfrentan realidades similares en su proceso de asentamiento. La presión sobre las ciudades de destino, la falta de recursos para atender a los recién llegados y la tensión política en torno a la migración ―exacerbada por el Gobierno Trump 2.0― han configurado un escenario cada vez más complejo.
Las historias de Julio, Laura y María son un reflejo de esos procesos. Aunque sus caminos sean distintos, las tres historias convergen en un punto común: la dificultad de integrarse a un país donde la política migratoria cambia con rapidez. Detrás de las cifras de llegadas o deportados, están nuestros protagonistas que viven entre papeles, formularios, temores, dudas, desconfianza, resiliencia y también esperanza; que siguen en ese empeño tan humano de conservar y hacer suyo un pedazo de suelo donde vivir.

Los residentes mayores del barrio en Miami Lakes (una ciudad en el noroeste del condado Miami-Dade) le dijeron que viviría mejor que sus padres. Y es cierto (la vara no está muy alta). Pero Julio teme que lo regresen.
Es importante saber una cosa: hablamos con Julio meses antes de que Trump ganara las elecciones en noviembre de 2024.
Julio entró a Estados Unidos en 2022, unos años antes de que ―como ha escuchado decir― se cerrara la pila. Puede identificar en su mente con mucha claridad el momento en que cambió su vida, cuando empezó a sentirse inseguro en el país que escogió. Como siempre, es un momento cronológico: el salto de diciembre de 2024 a enero de 2025; pero también emocional. En un mes cambió la forma de percibir y sentir la que una vez consideró su casa.
La migración cubana hacia Estados Unidos tiene larga data: desde mucho antes de la Revolución de 1959, EE. UU. se convirtió en el principal destino de la población procedente de la isla. Miami continúa siendo el enclave central, aunque en los últimos tres años la comunidad se ha repartido por otras regiones, como Texas o Kentucky. Desde 2021 hasta 2024, más de 681 000 cubanos emigraron sin autorización a Estados Unidos. Esta última oleada está vinculada a la crisis económica, el descontento político y la represión en la isla.
Para Julio, Miami era la tierra prometida. Creció escuchando los cuentos de balseros y delfines rescatistas y los carritos de juguete que veía anunciados en la «antena». Ahora sigue siendo eso, aunque es algo más. En comunidades parecidas a la suya han detenido a migrantes, se los han llevado o los han deportado en lo que parece casi un solo gesto. Conoce a gente que no puede salir a la calle, que teme salir porque puede perderlo todo.
No podía saber lo que iba a pasar cuando tomó el avión para Nicaragua. Desde la exención de visado a los cubanos en 2021, el país centroamericano se convirtió en el puente entre Cuba y el futuro. A partir de ahí, muchos lo tomaron como el inicio de «la travesía».
Una vez en Nicaragua las opciones son varias para llegar a EE. UU.: Honduras o El Salvador, luego casi siempre Guatemala y después México. La frontera final la atravesó por un pueblito mexicano llamado Piedras Negras. Al cruzar a la ciudad de Eagle Pass, en Texas, entró por una puerta que otorgaba ciertos derechos. En la frontera se entrevistó con un oficial migratorio que le entregó un documento llamado I-220A.
Ahora son eso. Para muchos ahora son un papel y poco más. El conocido I-220A es una «Orden de Liberación bajo Palabra» que te permite estar en Estados Unidos hasta que se resuelva tu trámite migratorio. No es un permiso de residencia ni de trabajo. Y no permite solicitar, como hicieron muchos de los mayores de Julio, la Ley de Ajuste Cubano al cumplir un año y un día en territorio estadounidense. La Ley de Ajuste o Cuban Adjustment Act nació en 1966 y desde entonces ha facilitado a los ciudadanos cubanos que entraron legalmente (inspeccionados o con parole) a Estados Unidos solicitar residencia permanente, abriendo la puerta, posteriormente, a la ciudadanía estadounidense.
Julio sabe que entre sus amigos hay quienes aseguran que no volverían nunca a Cuba. Pero su respuesta está marcada por afectos irrenunciables. «Quitando la variable de mis hijas... mi mamá y mi abuela son importantes para mí. Como familiares cercanos y queridos, claro que quisiera verlos. Pero mis hijas dependen de mí de una manera distinta, esencial. Por eso ellas son la prioridad».
El costo psicológico del viaje también marcó su historia. «Yo fui a una ONG para atender mi situación de salud psicológica. Se me diagnosticó depresión por trastorno postraumático. Una de las causas fue el viaje, según me dijeron. Y eso me generó un proceso depresivo del que ya logré salir, pero estuve tomando medicación. Una ONG que me recomendó un amigo me dio doce consultas gratuitas», recordó.
Julio, mientras tanto, vive ajustando cada gasto. Paga 2 000 USD de alquiler por un apartamento en Miami Lakes, una cifra desproporcionada para alguien solo, pero la compañía para la que trabaja cubre la mitad y eso lo salva. Eligió un lugar a quince minutos a pie de su trabajo: prefiere caminar antes que asumir el costo de un carro y un seguro que rozaría los 300 USD mensuales. Ese dinero, dice, le permite ayudar a su familia en Cuba.
Él y su compañera llevan más de diez años juntos, pero nunca se casaron. Ahora, Julio quiere iniciar el proceso de reclamación que permita traerla a ella y a las niñas y para eso necesita un vínculo demostrable con papeles.
Pero ahora esa aspiración se ha quedado en eso: una aspiración. La política estadounidense le tenía otros planes.
En enero de 2025, la Administración Trump suspendió el programa de parole o permiso humanitario para cubanos y otros grupos. Entre marzo y abril, varios cubanos con el formulario I-220A de Julio fueron invitados «cordialmente» a marcharse. En junio, se impuso el travel ban (prohibición de viaje) parcial a Cuba, lo que en la práctica quiere decir que no están otorgando visas a casi nadie en la isla. Y en julio se les negó el visado a varios ganadores de la Lotería de Visas, conocida como «el bombo», una suerte de sorteo en el que el premio es el viaje a EE. UU.
Julio a veces quisiera tener un manual que le diga qué hacer, qué decisión tomar. «Si eso lo vendieran en alguna parte, todos los cubanos lo comprarían».
Las políticas migratorias en Estados Unidos han experimentado cambios significativos en los últimos 15 años, desde los tiempos de Obama hasta la Administración Trump 2.0. Cada Gobierno ha reflejado sus prioridades ideológicas, políticas y electorales a través de su enfoque migratorio.
Durante la Administración de Barack Obama, la política migratoria se caracterizó por un enfoque mixto, que intentó equilibrar medidas humanitarias con un fuerte énfasis en la aplicación de la ley. En 2012 se creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permitió a cientos de miles de jóvenes indocumentados evitar la deportación y obtener permisos de trabajo. Sin embargo, la Administración también alcanzó cifras récord de deportaciones, lo que llevó a que activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes apodaran a Obama como el Deportador en Jefe. Ese legado ambivalente reflejó una tensión permanente entre la necesidad de control fronterizo y el compromiso con ciertos valores humanitarios.
El primer Gobierno de Donald Trump, entre 2017 y 2021, marcó un giro radical hacia políticas más restrictivas y un discurso cargado de nacionalismo. Desde el inicio de su mandato, Trump presentó la inmigración como una amenaza múltiple: económica, cultural y de seguridad. Describió a los migrantes como «invasores» que competían con los ciudadanos estadounidenses por empleos y ponían en riesgo la identidad nacional. Esa narrativa, amplificada por los medios de comunicación, encontró eco en una parte importante del electorado.
Bajo la justificación de «la ley y el orden» y el proteccionismo económico, su Administración amplió los recursos para la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incrementando los arrestos y detenciones. Entre sus medidas más conocidas estuvieron la política de Quédate en México y la de Tercer País Seguro, que obligaban a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos por la resolución de sus casos. Aunque estas medidas redujeron temporalmente los cruces irregulares de la frontera, también generaron fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y sobre las condiciones a las que eran sometidos miles de migrantes. Los tribunales intervinieron en varias ocasiones, señalando que algunas de estas prácticas violaban derechos constitucionales. Aun así, la retórica de Trump se consolidó como una herramienta política para movilizar a su base electoral y convencer a la opinión pública de que los migrantes eran el principal problema, o uno de los principales, de la nación.
Con la llegada de Joe Biden a la presidencia, en enero de 2021, el discurso migratorio volvió a girar hacia la defensa de los derechos humanos y el compromiso con un sistema más inclusivo. Biden prometió revertir las políticas restrictivas de su antecesor y atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica. No obstante, su Administración se vio atrapada entre las críticas de progresistas, que denunciaron la continuidad de medidas como el Título 42, y los ataques de republicanos, que lo acusaban de haber perdido el control de la frontera.
Los datos dieron fuerza a estos cuestionamientos: los encuentros con migrantes indocumentados en la frontera sur de EE. UU. alcanzaron cifras históricas, con más de 1.7 millones en 2021 y casi 2.5 millones en 2023. La presión política llevó a Biden, en junio de 2024, a decretar el cierre temporal de la frontera para solicitantes de asilo al superar cierto umbral de ingresos diarios. El tema migratorio se convirtió en uno de los puntos centrales de la campaña electoral de 2024, en la que la vicepresidenta Kamala Harris, pieza clave en el diseño de estas políticas, fue objeto de ataques reiterados de Donald Trump.
El regreso de Trump al poder en 2025 estuvo acompañado de un frenesí de órdenes ejecutivas y cambios normativos que buscaban imponer una política extremadamente restrictiva de la inmigración. A diferencia de su primer mandato, esta vez la ofensiva no solo estuvo dirigida contra los indocumentados, sino que también alcanzó a inmigrantes legales y titulares de tarjetas de residencia. El clima de temor creció por detenciones arbitrarias y por la percepción de que la Administración había borrado las fronteras entre inmigrantes regulares e irregulares.
Una de las primeras medidas de Trump en enero de 2025 fue firmar una orden ejecutiva que intentaba restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres sin residencia permanente o con estatus de protección temporal. Varios jueces consideraron dicha orden abiertamente inconstitucional, aunque la Corte Suprema limitó la capacidad de tribunales inferiores para bloquear estas disposiciones a nivel nacional, permitiendo su aplicación parcial.
También se endurecieron los procesos de verificación para visas y se eliminaron programas como el CBP One y el parole humanitario, este último que beneficiaba específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos. A esto se sumó la reactivación de acuerdos de Tercer País Seguro, que condujo al traslado de migrantes a territorios con altos riesgos de inseguridad.
El discurso oficial de la nueva Administración describió la situación en la frontera sur como una invasión, lo que justificó la declaración de una emergencia nacional y abrió la puerta a la participación de las fuerzas armadas en las labores de control migratorio. Se ampliaron los procedimientos de deportación acelerada; se recortaron protecciones temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, haitianos, hondureños y otros grupos; y se suspendió el Programa de Admisión de Refugiados.
De manera paralela, Trump revocó decenas de órdenes ejecutivas de la era Biden relacionadas con la reunificación familiar, la protección de refugiados y los planes para abordar la migración vinculada al cambio climático. En junio de 2025, la Casa Blanca anunció, además, una nueva prohibición de viajes para ciudadanos de diecinueve países, entre ellos Cuba y Venezuela con restricciones parciales, y Haití e Irán con prohibiciones totales.
El impacto de estas medidas ha sido profundo. Por un lado, consolidan una narrativa de la inmigración como amenaza existencial para la seguridad y la soberanía de Estados Unidos; por otro, generan un clima de miedo e incertidumbre entre comunidades inmigrantes, incluyendo a personas con residencia legal. Activistas, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten que el país atraviesa el endurecimiento más severo de la política migratoria en décadas, comparable solo con episodios oscuros de su historia, como el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Laura no habla con nadie. Principalmente, porque en el hotel donde está refugiada no hay muchas personas que entiendan español, ni mucho menos de su país, Venezuela.
Es joven, pero ella ha escuchado cosas: sabe que hace treinta años ellos, como venecos, podían sacar visa indefinida para EE. UU., sabe que Caracas era el corazón de Sudamérica, y lo demás, chama, «monte y culebra».
Venezuela protagoniza el éxodo más masivo de América Latina en la actualidad, con cerca de 7.9 millones de personas desplazadas desde 2015. La crisis humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro ha empujado a cientos de miles hacia Estados Unidos, especialmente tras el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en 2018 había poco más de 93 000 refugiados y migrantes venezolanos en Estados Unidos; en octubre de 2024, contaron casi 650 000. Muchos se sumaron al cruce fronterizo irregular por México, y alrededor de 117 000 accedieron a permisos temporales bajo el programa de parole humanitario de la Administración Biden.
Quizá la decadencia más rápida del siglo XXI, Venezuela pasó de ser un prometedor paraíso petrolero a un lugar del que te querías ir. El cambio de un país próspero a un país en una crisis de pobreza, migración y derechos fue particularmente duro para Laura. No porque su familia tuviera mucho patrimonio y lo perdiera o fuera confiscado, sino porque la pérdida de riqueza venezolana vino acompañada de pérdida de libertades.
«Mi mamá quería elegirse como diputada de la oposición, del partido Primero Justicia. A mí me fue a ver uno de Primero Justicia y me afilié. No quería ser del partido del Gobierno, el madurista».
No pasó mucho tiempo desde su afiliación cuando fue a una concentración de Primero Justicia. Y a los dos días, relató, los leales a Maduro de su barrio la «visitaron». Conocía incluso a alguno de los presentes. Le dijeron que tenía doce horas para marcharse con sus tres hijos y su esposo. Así lo hizo. No quería quedarse a averiguar qué podría sucederles.
Es un caso irónico. Laura, cuando era más joven, participó en marchas y concentraciones del chavismo. Su madre incluso limpió los consultorios de la misión Barrio Adentro —el programa de atención médica establecido por el expresidente Hugo Chávez en 2003— ubicados en la ciudad donde residían.
Ella fue hasta Barranquilla, Colombia, con la parte de su familia que se marchó con ella. Allí tenía una amistad que la dejó quedarse hasta que pudiera enderezar su rumbo.
Estuvo en casa prestada durante un mes. Uno de esos días se rompió. «No me podía quedar en Colombia: no tenía papeles. No podía volver a Venezuela: mi vida estaba en peligro», recordó Laura. Su hermano, que vivía en ese entonces en Texas, le prestó 400 USD para que iniciara la travesía. Ella prometió administrarlos bien.
El recorrido más duro comenzó en el Paso del Darién, entre Colombia y Panamá. Los cinco cruzaron en agosto, época de lluvias. Se encontraron con hombres de quienes desconocían su naturaleza: no sabían si eran paramilitares o coyotes. Pero les ayudaron. Quizá sintieron empatía por los niños.
En la selva estuvieron cuatro días. Luego comenzó la travesía en buses (Panamá y Costa Rica); en buses y a pie (Nicaragua); luego hicieron una pausa de un mes (Honduras); más adelante las autoridades les exigieron un soborno para cruzar (Guatemala); después vino la lenta escalada en México (desde Tapachula hacia la frontera sur de EE. UU.). Entraron a Estados Unidos por debajo de un alambre de púas. El esposo de Laura pasó primero y se cortó el brazo. Después pasaron los niños y salieron sin un rasguño, «gracias a Dios». La última fue Laura.
Ella se puso varios suéteres que traía para evitar un corte. Se quedó atascada bajo las púas cerca de veinte minutos, hasta que logró soltarse. Ningún guardia los detuvo.
Ya en Estados Unidos se entregaron a las autoridades fronterizas. Los detuvieron por cuatro días: su marido por un lado, ella y los niños por otro. Los reunieron antes de dejarlos ir y los llevaron a una habitación donde decidirían su destino. Como no tenían a nadie para recibirlos (su hermano perdió el trabajo), les dieron tres opciones de refugio a las que podían acceder: Denver, Chicago o Nueva York. La familia eligió este último.
Laura acabó en el multicultural barrio de Queens. Cada dos meses debe volver a solicitar para que le otorguen una nueva estadía en algún refugio de la ciudad. A veces en el mismo, a veces en otro. No puede trabajar porque cuida de los niños y porque sus papeles migratorios no se lo permiten. Se sostiene con las comidas que le entregan en bolsas, las donaciones de ropa de organizaciones comunitarias y la orientación legal que le ofrecen grupos como Aid for Life. Su marido se marchó a Florida, a hacer dinero, que cada mes les manda.
Laura sabe dos cosas fundamentales. Una, que Dios está con ellos. Dos, que es el sostén emocional de su familia de sangre: sus hijos, por supuesto; y su madre y hermano, «que lo quieren regresar a Venezuela».
«¿Viste? Es que le quieren quitar el TPS», comentó. El TPS (siglas en inglés) o Estatus de Protección Temporal, en español, se basa en una ley aprobada por el Congreso de EE. UU. en 1990 y que en 2019 propusieron extender a los venezolanos el demócrata Darren Soto y el republicano Mario Díaz-Balart. Laura nunca pudo acceder a la protección, pues llegó a EE. UU. de manera irregular, pero su hermano sí.
El proyecto estipulaba, en lenguaje llano, que los venezolanos escapaban de su país porque estaban en peligro y que deportarlos sería un acto cruel. De una manera similar a los cubanos, mientras en Venezuela hubiera un régimen autoritario, sus nacionales merecían protección. Los venezolanos que eran beneficiarios del TPS recibían permiso de trabajo y les aseguraban un regreso seguro si salían de EE. UU. hacia cualquier otro país que no fuera Venezuela.
Pero la actual Administración decidió que los venezolanos ya no necesitaban una protección especial, porque no había tantos problemas como antes en su patria. El «ya se arregló Venezuela», que tanto anuncia el chavismo, esta vez desde la frontera opuesta. Hasta septiembre de 2025, la eliminación del TPS era un proyecto en disputa, que se mantenía bloqueado en los juzgados estadounidenses a pesar de las embestidas del actual Gobierno para eliminarlo.
Mientras tanto, Laura trata de hacer vida normal. Observa su entorno y aprende de internet todo lo que no sabe. Busca en Google qué formularios llenar, adónde llevar a sus niños si tiene algún problema y le manda a su hermano actualizaciones sobre el estado del TPS. Dos de sus hijas están escolarizadas en Flushing, a 45 minutos en tren desde Manhattan. La mayor, dice, sufrió bullying (intimidación) en marzo. Laura buscó ayuda psicológica, pero todavía no la ha conseguido. Prefiere evitar muchos contactos en el hotel donde vive: «No soy muy sociable, solo hablo si me hablan. Es mejor así, para no buscar problemas».
En Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados a la gestión migratoria —entre ellos abogados, periodistas y líderes comunitarios— coinciden en un diagnóstico preocupante: la política migratoria actual no solo está afectando a los migrantes, sino que también está poniendo en jaque el trabajo de quienes los apoyan. Denuncian que, pese a su papel clave en la asesoría legal, la asistencia social y la defensa de derechos, enfrentan cada vez más trabas para operar en un escenario dominado por la incertidumbre y la falta de claridad institucional.
Las críticas apuntan directamente a las Administraciones de Joe Biden y Donald Trump. Desde la mirada de estas organizaciones, ambos gobiernos han contribuido a generar retrocesos, demoras y estancamientos que se traducen en incertidumbre para millones de personas que esperan una resolución de sus casos migratorios. Según el estudio, la volatilidad de las decisiones políticas, sumada a un sistema saturado, termina impactando en la vida cotidiana de quienes ya llevan años en Estados Unidos y han establecido lazos familiares, laborales y comunitarios.
Uno de los problemas más repetidos en los testimonios se refiere a la gestión de los fondos destinados a la atención migratoria. Representantes de estas organizaciones afirman que el Gobierno delega recursos en instituciones que carecen de capacidad real para manejar la magnitud de los flujos actuales. A ello se suma la lentitud de los procesos administrativos, que deja a miles de migrantes atrapados en un limbo legal: sin permiso de trabajo, sin respuesta oficial y con el temor constante de ser deportados. En ese tiempo, muchos terminan explotados laboralmente o dependiendo de programas sociales, pese a su disposición y deseo de incorporarse plenamente a la economía.
SOBRE SU EXPERIENCIA EN ESTADOS UNIDOS?
Las recomendaciones de las organizaciones civiles son claras. Por un lado, reclaman una reforma migratoria integral que permita regularizar a millones de indocumentados y agilizar los trámites de quienes esperan desde hace años. Por otro lado, exigen garantizar estabilidad jurídica, con políticas que no cambien cada vez que se produce un giro político en Washington. También insisten en crear mecanismos de integración social que aprovechen el potencial humano y cultural de los migrantes, muchos de ellos con estudios superiores y experiencia profesional que podrían contribuir al desarrollo del país receptor si se eliminaran las barreras actuales.
Ejemplos recientes muestran cómo algunas políticas terminan generando el efecto contrario al buscado. El traslado masivo de migrantes a ciudades como Nueva York obligó a brindar asistencia en vivienda, pero los permisos de trabajo tardaron meses en llegar. El resultado: migrantes atrapados en la dependencia de programas sociales, mientras el Estado asume un costo elevado que podría reducirse si se les permitiera incorporarse al mercado laboral. «Se crea un círculo vicioso», explicó uno de los entrevistados por el estudio, «porque hay intención de trabajar, pero el sistema no lo permite».
Además de las propuestas legales, varias recomendaciones se enfocan en mejorar el trato de los migrantes recién llegados y en evitar que las propias autoridades obstaculicen el trabajo comunitario. Las organizaciones advierten que la sobrecarga de programas de asistencia puede llegar a ser insostenible si no se aplican soluciones estructurales.
SOBRE SU EXPERIENCIA EN ESTADOS UNIDOS?

María tenía miedo. Miedo de que pasara una patrulla fronteriza, miedo de que la patrulla no los encontrara si les pasaba algo a ella y sus compañeros de viaje. Miedo de no poder conciliar el sueño, miedo de dormir demasiado. Miedo de lo que dejaba en casa: problemas familiares, autoritarismo, violencia. Miedo a quedarse sin dinero, miedo a tener mucho y que la extorsionaran. Miedo a tener que identificar el cuerpo de algún compañero de viaje, miedo de no saber a quién perteneció ese cuerpo que le puede mostrar el forense. Miedo de que sus padres mueran antes de que vuelva a casa, miedo a tener que llevarlos consigo y no poder mantenerlos.
«Me fui por las pandillas. Yo ganaba bien en El Salvador, pero siempre que cobraba me extorsionaban los pandilleros. Hasta que, de un día para otro, le dije a un amigo que si quería irse conmigo. Y nos fuimos».
Es un viaje relativamente corto, pero donde pueden pasar muchas cosas. De El Salvador a Guatemala, de Guatemala a México, de México a Estados Unidos. Es joven, tiene veinticinco años y puede aguantar —físicamente— ser desplazada. Ha visto muchas cosas en su corta travesía. Una mujer mayor enferma de COVID-19 que tuvo que arreglárselas sola; dormir veinticinco personas en una habitación, metidos a la fuerza por los coyotes; usar la colchoneta sucia que algún otro desplazado utilizó la noche anterior
En el caso salvadoreño, la migración comenzó con fuerza durante la guerra civil (1979-1992) y se asentó principalmente en torno a la capital estadounidense, Washington DC., donde hoy existe una de las mayores comunidades originarias de ese país. Aunque la violencia de pandillas y la precariedad económica han sido factores de expulsión por décadas, las recientes restricciones a derechos civiles bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele también mantienen vigente el flujo migratorio.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos es una de las más numerosas entre los grupos latinoamericanos. Según el Migration Policy Institute, en 2023 residían en el país casi tres millones de personas de origen salvadoreño, de los cuales aproximadamente 1.5 millones habían nacido en El Salvador y 1.5 millones eran nacidos en EE. UU.
En cuanto a los flujos migratorios recientes, las cifras de la Patrulla Fronteriza muestran que entre 2021 y 2024 fueron detenidos casi 314 000 salvadoreños al intentar ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Es una cifra impactante, si tomamos en cuenta que la población de El Salvador, en 2024, era de poco más de seis millones.
«Estoy escribiendo todo esto también. Quiero hacerlo un libro para que otras personas lo lean», nos contó con calma María, que desde hace años vive en Estados Unidos, atrapada en un limbo migratorio que aún no logra resolver.
«Estar allí fue como perder la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, no tenía teléfono, no podía comunicarme con mi familia. Solo esperaba que alguien me llamara para decirme qué iba a pasar conmigo». Así recuerda sus primeras horas detenida por autoridades migratorias en Estados Unidos, después de cruzar la frontera en busca de asilo.
El proceso la condujo al Programa de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como Quédate en México, que obligaba a solicitantes de asilo a esperar su proceso judicial en ciudades fronterizas mexicanas. El tránsito se convirtió en un calvario: oficiales que la trataron con dureza, falta de información sobre sus derechos, la imposibilidad de acceder a un abogado y condiciones de detención donde ducharse era imposible.
En México, la situación no fue mejor. Sin redes de apoyo y en un área dominada por el crimen organizado, enfrentó acoso y violencia. «Había rumores constantes de secuestros. Yo tenía miedo de salir, miedo de que me pasara algo más», recuerda. Para sobrevivir, trabajó en empleos temporales, consiguió un teléfono y un cuarto donde refugiarse, con una muchacha y un chico, mientras asistía a las audiencias programadas en cortes migratorias al otro lado de la frontera.
Las demoras y la incertidumbre marcaron su rutina. Cada cita diferida era una prolongación de la angustia. A esto se sumaba la precariedad: el riesgo de sufrir agresiones en la calle y el sentimiento de abandono. Finalmente, tras meses de espera, su caso de asilo fue denegado. Ella apeló.
Decidió hacer su vida en México hasta que saliera la apelación. Un día, mientras trabajaba de cajera en un supermercado, sufrió un desmayo por agotamiento y la llevaron al hospital. En la consulta le dieron unos medicamentos que la dejaron en un estado de sopor. Una amiga la llevó a casa y la dejó descansando en su habitación. Su compañero de apartamento la vio así y la violó. Ella estaba consciente, pero sin fuerzas para resistirse.
María llamó a su tía, que la ayudaba económicamente y le pidió que le comprara un vuelo de vuelta. No quería seguir en esa casa. Estuvo a punto de volver a su tierra. Pero era marzo de 2020 y Bukele cerró las fronteras de El Salvador para contener el COVID-19.
«Atrás no puedo regresar», pensó. Solo quedaba entrar en Estados Unidos de alguna forma. Su mamá, en El Salvador, hipotecó la casa y le mandó 8 000 USD para que volviera a hacer la travesía. Entró irregularmente unos meses después de ser agredida sexualmente.
Primero llegó a Houston, Texas, donde se encontró con su tía y permaneció durante cuatro meses. Después, otra tía que residía en California envió a su primo a recogerla. En ese estado inició una vida marcada por el esfuerzo: estudió inglés, trabajó en McDonald’s y en un supermercado, y más tarde se dedicó a cuidar adultos mayores. «He cuidado a cinco abuelos, cinco señores en sus casas. Cuatro fallecieron mientras los cuidaba, en su última etapa de vida», dice.
Mientras trabajaba, no abandonó su formación académica. Asistió a cursos en un college comunitario y recientemente fue admitida en un programa que le permitirá validar sus estudios universitarios hechos en El Salvador, donde espera graduarse en los próximos meses. «Eso me mantiene ocupada, enfocada en seguir adelante», afirma.
Pero su situación migratoria es frágil. No tiene permiso de trabajo y su caso de asilo se quedó en un limbo y fue cerrado. Hace dos años contactó a una abogada para intentar reabrirlo. Tras un largo proceso que incluyó la solicitud de documentos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), recientemente presentó una moción ante la Corte de Migración. La respuesta podría tardar entre tres y seis meses.
La incertidumbre la acompaña cada día, más aún en un contexto político cambiante. «Si Donald Trump regresa [como lo hizo en enero de 2025], va a levantar de nuevo esa ley del Protocolo de Protección de Migrantes. Y eso me da ansiedad», admite. Mientras espera una respuesta judicial, se refugia en los estudios y en la escritura. «Yo sé que otros indocumentados han sufrido mucho más, incluso la muerte. No me comparo con ellos, pero siento que hemos compartido el mismo dolor».
Migrantes en Estados Unidos: riesgos y desafíos actuales
Elaine Acosta
La investigadora Elaine Acosta apunta los desafíos sociales y en materia de derechos en un contexto de recrudecimiento de las políticas migratorias, un aumento de la retórica antiinmigrante y una profundización de las crisis de los países emisores (Cuba, Venezuela y El Salvador) que ha conducido a un aumento considerable de los flujos.
Según el informe sobre migrantes cubanos, venezolanos y salvadoreños en Estados Unidos, parte del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas», tres factores principales marcaron la integración social de los migrantes en el país receptor: la masividad de las llegadas, el endurecimiento de las políticas migratorias y las crecientes dificultades económicas y sociales en el país de acogida. Este contexto generó un escenario de barreras más rígidas para la regularización, precarización laboral y crisis de habitabilidad, que se sumaron a los obstáculos tradicionales como el idioma o la limitada disponibilidad de redes de apoyo.
Los investigadores hablaron con representantes de una decena de organizaciones con sede en Estados Unidos y que han trabajado o tocado el tema de la migración frecuentemente. Entre muchas de ellos se repetía una frase: «el sistema está roto». Los problemas en el procesamiento de los casos de migrantes van más allá de una administración específica y responden a deficiencias estructurales. Entre los principales obstáculos destacan el incremento de barreras administrativas y legales, con costos elevados y tiempos de espera prolongados; la saturación de tribunales y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que acumula millones de casos pendientes y puede alargar los procesos por años; y la estigmatización y criminalización de la migración, lo que influye en la percepción pública y en el trato institucional que reciben los solicitantes.
La segunda gran barrera a la integración fue la inserción laboral, en un mercado de trabajo que presenta múltiples obstáculos para los recién llegados. Entre ellos sobresalen las demoras en la obtención de permisos de trabajo, que empujaron a muchos hacia la economía informal, los bajos salarios y las largas jornadas, especialmente en sectores como la construcción, la limpieza y la hostelería y la saturación en ciudades receptoras como Miami y Orlando. En lugares como Miami, esta saturación erosionó los ingresos de los migrantes y limitó sus posibilidades de estabilidad económica.
Los salvadoreños, más dispersos geográficamente que los otros dos grupos estudiados, enfrentaron problemas asociados a la irregularidad de las jornadas y a la dependencia de temporadas laborales. Los cubanos y venezolanos, concentrados en Florida, se vieron más afectados por la caída de las tasas de empleo y la competencia en mercados saturados.
Muchos venezolanos relataron experiencias de frustración: a pesar de contar con el TPS, las renovaciones tardías de permisos de trabajo les impidieron planificar a mediano plazo. Otros reconocieron haber gastado todos sus ahorros en trámites migratorios sin garantías de éxito, lo que los obligó a aceptar empleos informales. Sin embargo, algunos con mayor educación o redes de apoyo lograron insertarse en el mercado formal, aunque en empleos de baja remuneración.
Los cubanos enfrentaron obstáculos adicionales relacionados con la migración en la tercera edad y el acceso al sistema de salud, además de la falta de reconocimiento de sus credenciales profesionales. Aun teniendo permisos de trabajo, muchos no lograron acceder a empleos estables o bien remunerados.
En cuanto a los beneficios sociales, los migrantes cubanos reportaron en el estudio un acceso más rápido y efectivo a subsidios —como food stamps (cupones de alimentos), Medicaid (seguro médico) y ayudas en efectivo— gracias a la institucionalidad diseñada para su recepción y al respaldo de redes familiares experimentadas. «Aquí las familias tienen apoyo para el tema de los food stamps. Nosotros llegamos en septiembre de 2022 y en octubre ya teníamos el Medicaid, los food stamps, el Social Security [Seguro Social], todo», explicó una familia migrante.
En contraste, venezolanos y salvadoreños —muchos con visas de turismo, de trabajo o entradas irregulares— tuvieron menos acceso a programas estatales que los cubanos. Algunos rechazaron solicitar ayuda por razones éticas o de autosuficiencia: «No queremos ser una carga para este país», explicó un migrante venezolano.
Las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias han sido actores clave en la cobertura de necesidades básicas: alimentación, vestuario, transporte, vivienda temporal, orientación legal y oportunidades educativas. Estos espacios no solo proveen asistencia material, sino también contención emocional y acompañamiento. Los testimonios resaltan el rol de las iglesias como primeros puntos de acogida. Paralelamente, organizaciones como Catholic Legal Services o Americans for Immigrant Justice han fortalecido la defensa de derechos y el acceso a servicios legales.
En educación, se destacan programas como Revest en Miami, que facilitan la inserción académica y laboral de migrantes adultos. El acceso gratuito a la escuela pública y los programas de aprendizaje de inglés para niños y adultos se valoraron como instrumentos fundamentales de integración. Los testimonios dan cuenta de trayectorias educativas que permiten movilidad social y fortalecimiento comunitario.
En materia de habitabilidad, los migrantes enfrentan retos vinculados al estatus migratorio, el permiso de trabajo y la disponibilidad de recursos económicos. Estrategias frecuentes para evadir estos obstáculos incluyen el apoyo familiar inicial, el alojamiento temporal en iglesias o el recurso a viviendas compartidas, muchas veces en condiciones precarias y de hacinamiento. La posibilidad de acceder a un permiso laboral marca la diferencia en la transición hacia viviendas más estables.